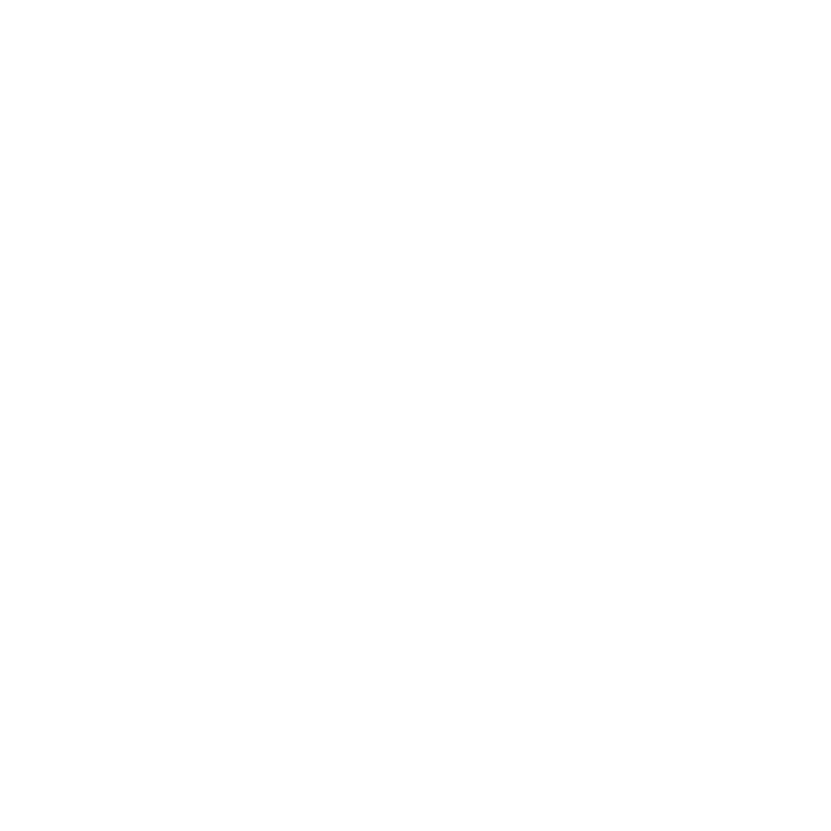La mantenida
De: Irene Romo Coral
Siempre le ganaba al sol, sus incansables pies corrían de un lado a otro mientras todos dormían, sus manos diligentes preparaban todo conforme su mente lo había ordenado, incluso, antes de abrir sus grandes ojos marrones.
Cual hechicera cotidiana parecía decretar que cada cosa en la cocina ocupe su lugar, sargento de orden familiar: bañaba, vestía, peinaba a cada hijo, y los enfilaba junto a la mochila y la lonchera. Seis con cuarenta y cinco en punto todos limpios, menos ella, empezaban la caminata diaria hacia la escuela. Mientras a lo lejos escuchaba un hasta luego del marido, que vestido de traje se dirigía a la oficina.
Distraída en sus asuntos, escondida bajo un poncho rojo o azul, presurosa en su andar, despedía a sus hijos en la puerta de la escuela, para trasladarse a la plaza, a la panadería o al bazar según se haya trazado la agenda diaria en su memoria.
Ocho y treinta de vuelta en casa, entre un quehacer y otro, desayunaba a bocados, sin sentarse porque reloj hambriento de minutos devoraba a la mañana. Conocedora de pociones mágicas preparaba sopas que abrigaban la barriga y el alma, platos infinitos, que no siempre eran del agrado de sus comensales, quizá por la indiferencia a lo que se tiene por sentado.
Antes de las doce, corriendo y apenas peinada llegaba al portón grande de la escuela, a veces con una sonrisa, a veces con una mueca, a veces impávida. Sus manos gordas y generosas recibían a los hijos, sus oídos prestos escuchaban cada historia, sus ojos como águila cuidaba que ninguno se bajara de la vereda. De regreso a casa era el tiempo de instruir sobre peligros de la calle y de la vida.
La mesa lista, el mantel limpio, los platos puestos, y como si fuera magia, los comensales devoraban todo lo que a ella había llevado hacer una mañana, en apenas unos minutos. luego sin descanso más que el momento de la comida, arremangaba sus sacos, con esa manera tan única, haciendo dobleces de cuatro centímetros a cada lado hasta llegar a tocar el codo, sin guantes y con agua apenas tibia volvía a dejar todo impecable y continuar con las preparaciones del café, mientras doblaba la ropa, planchaba los calzones y zurcía las medias.
Cuatro en punto de la tarde el café colado, el pan, el queso estaban en la mesa, a la espera de los inquietos niños que entre juegos y riñas consumían lo que había.
De vez en cuando una comadre o una amiga de la iglesia aparecía a tomar el café y a ponerle al día de los chismes del barrio, de la familia, del pueblo, mientras bordaban las sábanas o los vestidos, mientras tomaban su tiempo “libre” para volver a empezar.
A las seis en punto, encendía la radio para escuchar las noticias, organizaba la columna de niños con las tareas, junto a la mesa de la cocina revisaba cuadernos, daba consejos y los despedía para que fueran a jugar con los amigos del barrio: a la rayuela, los coches, las canicas, a lo que fuera.
Momento de silencio de la tarde que aprovechaba para opinar sobre lo que las noticias decían, entre que terminar la merienda, poner agua a las plantas, recibir al marido, con quien se sentaban alrededor de la pequeña mesa de la cocina a tomar café, otro café para ella, tan necesario para escuchar cada queja del trabajo, cada problema de la oficina, cada lamento de su pobre esposo que trabajaba todo el día, mientras ella solo estaba en la casa, mientras ella solo era una mantenida como le decían su suegra, sus hermanas, sus amigas.
Usando su voz como megáfono llamaba a toda la tropa familiar cerca de las siete y media de la noche, revisaba manos y cara lavadas, a la par que ponía la mesa y colocaba la ensalada en el centro. Era su momento de alegría mirar los rostros de sus amados frente a ella, ser árbitro de partidos imaginarios en favor de tal o cual idea, eran su equipo favorito, su marido un niño más en el entorno, luego encaminados como hormigas se dirigían a la sala para ver la novela, opinaban, sufrían y se enfadaban hasta las ocho y treinta de la noche, en donde a base de amenazas y chantajes lograba dormir a los pequeños.
Caminante incansable de la casa, hasta cerca de las diez de la noche, hacía bailar a las ollas, las escobas, las ventanas y las puertas a su compás, cansada y silenciosa luego de una ducha, se enfundaba en un pijama de dos piezas, junto a su marido que a veces, muy raras veces se despertaba cuando la necesidad lo urgía para disfrutar del amor que se tenían.
Agradecía por un día normal, sin sobre saltos, fiebres que bajar, sin fracturas que curar, abrazada a la almohada dormía con un oído despierto por si alguien la necesitaba.
Conocedora de curas y remedios, sanadora de cuerpo y alma. Inmune a todas las enfermedades, solía sanarse sola cuando enfermaba.
Vio mover su rutina cuando todos sus hijos fueron al colegio, entonces encontró que tenía espacio para hacer recetas nuevas, para preparar postres y así los días seguían ocupándose en todo y por todos.
Aprendió en el camino a multiplicar el tiempo cuando los compromisos ameritaban, se volvió experta en básquet, futbol, danza, pintura. Asistente invisible de talleres, creadora de trajes coloridos, obligatoria partícipe en las directivas de los grados de sus hijos, disponible para todo lo que las criaturas necesitaban, al final como los demás decían, que ella no trabajaba.
Infaltable en los velorios de parientes y amigos, encontró en esos momentos la oportunidad de cambiar de tema, de los hijos y el marido, a la muerte y la finitud de la vida.
Desoyó los comentarios y hasta críticas de amigas y parientes que le daban consejos sin habérselos pedido, de que debía trabajar en algo, hacer su vida productiva, ser una mujer empoderada, que debería de ganar su propio dinero porque solo ese vale, que debería dejar de ser mantenida, que los hijos se van y el marido también, que debería salir a los cafés de la tardes, a los cocteles para conocer nueva gente, que debería arreglarse un poco más, que debería bajar de peso o hacerse la cirujía, que debería, debería y debería… ser feliz como las demás lo eran.
Discreta amiga de la soledad, reservada en sus palabras, aliada de los bordados, afinó sus dones por revistas e internet, aprendió nuevos puntos, leyó algunos libros, aprendió varias canciones.
Caja fuerte de secretos, amasadora de almas, formadora de seres humanos, firme inculcador de principios, incondicional ficha del ajedrez familiar, vio partir a los críos cuando ya no necesitaba su ayuda y los recibió de vuelta con nueras, yernos y los nietos para cuidar, alimentar, criar. Su familia de siete, llego a ser de veinte, entonces poco a poco agrandó la mesa de comedor y la vajilla. Con la misma ilusión de siempre esperó que la casa se llenara para el almuerzo a la una treinta de lunes a viernes, a las cuatro de la tarde para el café y las seis para que la casa quedara vacía salvo el viejo marido jubilado, rumiaba su pasado en algún sillón.
No dio lugar a la soledad, hasta que se fueron sus padres y la visitó la orfandad, pero los nietos retoños de vida llegaron para gastar sus años, y sus fuerzas, porque eso era para ella la vida, gastar los minutos y no dejar que el reloj se los trague vacíos sin haber hecho nada.
Luego vistió de negro por varios meses, cuando su esposo partió a mejor vida. Después cayó en cuenta que los pies cansados ya no caminaban a toda prisa, los lentes habían escondido sus ojos marrones, las manos llenas de pecas y con los dedos torcidos no sujetaba bien los platos, y el comedor cada vez estaba más vacío, pero su espíritu conservaba la fuerza para levantarse cada mañana con la misma ilusión de antes.
Más de siete décadas pasaban por su vida y le seguía ganando al sol con sus hechizos de madre que hacían bailar los trastos en la cocina, el café aromatizaba la casa, la radio sonaba en el rincón de siempre sobre el congelador, la lluvia, el frío, el sol, el otoño había llegado. Escondida bajo un poncho azul, una mañana se quedó dormida soñando con el rostro de los hijos a la hora de la merienda, cuando aún ella era joven, sintió esa rara sensación de felicidad, a pesar de todas voces que la criticaban por no hacer nada con su vida.