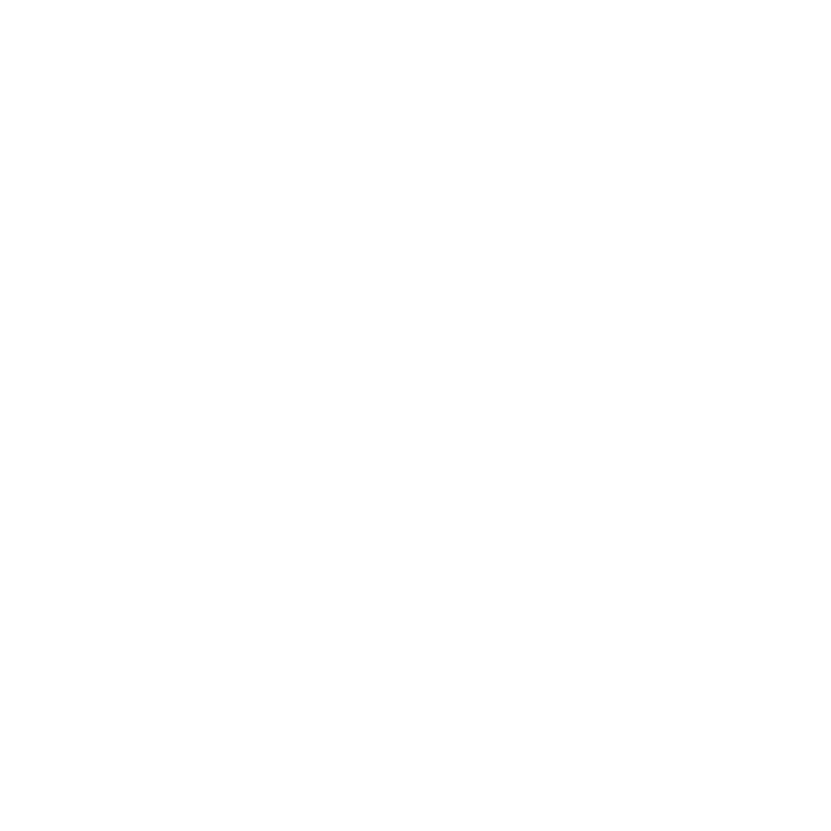La memoria de los viejos
 El cortejo fúnebre cubre más de dos cuadras, un grupo de personas siguen a paso coordinado el féretro, qué, cobijado con un poncho azul, va en hombros de los varones de la familia, algunos amigos y parientes que se turnan para llevar al difundo al campo santo.
El cortejo fúnebre cubre más de dos cuadras, un grupo de personas siguen a paso coordinado el féretro, qué, cobijado con un poncho azul, va en hombros de los varones de la familia, algunos amigos y parientes que se turnan para llevar al difundo al campo santo.
Manuel Mesías, el padre, abuelo y suegro, de muchos de los que van llorando su partida, fue un buen hombre: jardinero de profesión, amante de su familia, buen bailarín, pagador de sus deudas y que a sus setenta y nueve años partió a mejor vida por causa de una gripe, sí, una simple gripe que lo llevó a quedarse sin voz y sin aliento.
El viejo solía contar a sus nietos sus recuerdos con tal claridad, como si fueran aventuras. Cerca del fogón de leña, sentado en la silla de madera, que parecía tener más años que él, colocaba al menor de sus nietos en sus piernas y empezaba la historia:
- Desde que recuerdo mamá Lucinda, siempre fue canosa, arrugada, olor a leña. Ella llevaba un bolsicón azul sobre las folleras tejidas a mano, un saco gris le tapaba las camisas de franela que se ponía para amortiguar el frío. Mamá Lucinda era pequeña, mas bajita que papá Jacinto, pero vaya que lo manejaba como ella quería.
Manuel Mesías soltaba una carcajada que dejaba ver un par de dientes faltantes en su dentadura luego seguía contando, mientras pelaba las habas tostadas para darle al séquito de oyentes.
- Mamá Lucinda, se levantaba temprano, antes que el sol, despedía a las tías Zoila y Matilde que se iban a ordeñar las vacas, algunas veces, él, de pequeño las acompañaba, para tener el gusto de tomar la leche recién sacada, calientita, la última que daba la vaca: la postrera.
La abuela, comandante de la casa y la granja tenía carácter de hierro, forjado por medio del dolor, en 1923 cuando había tenido solo once años, el terremoto que azotó la región le quitó a su padre y siendo ella la mayor de cinco hermanos tuvo que afrontar la responsabilidad de ayudar a su madre a criarlos. Se casó a los dieciocho con Jacinto, un joven respetuoso, trabajador, encontró en él: abrigo, compañía y respaldo que no sentía desde que murió su padre. La pareja tuvo nueve hijos, la menor: Julia, se embarazó adolescente, el enamorado, obrero fuereño que apenas terminó sus jornales en la hacienda de la zona, se marchó sin dar señales, y ella semanas más tarde al dar a luz también partía para siempre. Así Lucila se quedaba a criar a su nieto como hijo, un niño regordete, con orejas grandes y ojos saltones que se convertiría en su motor hasta sus últimos días.
- Usted no conoció a su mamá? _le preguntaban de vez en cuando los nietos a Manuel Mesías.
- A la que me parió no, una vez la soñé, era muy guapa, así como yo. _comentaba con picardía_ Mis papás fueron la mamá Lucinda y el papá Jacinto, ellos me criaron, me cuidaron y me enseñaron todo lo que se.
Manuel Mesías encontró el amor por las flores desde muy niño, cuando ayudaba a su tía Matilde a cultivar el jardín, ella le enseño que hay que hablarles, podarlas, darles agua, fumigarlas, luego la curiosidad le hizo experimentar con las matas, hasta que su jardín fue el más grande del caserío.
- Papito Manuel: y ¿cómo se hizo jardinero de la ciudad? _Le pregunta alguna nieta curiosa a la que le gusta salir de paseo al pueblo.
- Cuando terminé mis estudios de quinto grado, mi profesora a quién le gustaba mis plantas y me las compraba, me pidió que le ayude a arreglar su jardín, ella vivía en el centro por el parque, una casa que tenía un gran espacio a la entrada y una cuadra grande tras el patio.
Para que no me dedique a la labrar la tierra tan joven, me decía la señorita Pastora, para que no pierda ese don que Dios me ha dado. - ¿tu abuelita te dejó ir?
- sí, ella me consentía y me decía que aproveche la oportunidad, todos los días me mandaba el tostado o las tortillas de tiesto como avío, el agua de panela o el arroz con leche para el camino, en esa época nos tocaba a caballo, no había la carretera como hoy que es rápido, en el siglo pasado nos hacíamos cuarenta minutos al pueblo.
Los niños hacían el ademán de asombrarse cuando escuchaban al abuelo, como si fuera la primera vez que lo contaba, cuando en realidad ya se sabían bien la historia de tanto escucharla, pero les gustaba tenerlo ahí, con su sombrero negro y su poncho azul, la barba a medio hacer y el olor a tierra que lo identificaba, les parecía tener a un ser mágico.
- Así me conocieron los parientes de mi profesora. _Seguía el relato_ Luego un amigo del esposo, que era abogado me llevó a trabajar al municipio para que arreglara los jardines de los parques, luego conocí a la flor más bonita de la ciudad: su abuela Rosa, ella era la muchacha que hacía la limpieza donde un notario, me casé y me la traje a vivir aquí.
- ¿está siempre fue tu casa? Preguntó la más grande de las nietas.
- siii, la única, como casi todos mis tíos se casaron y se fueron a vivir aparte, solo quedamos mis papás-abuelos y mis dos tías, que eran solteras. Y cuando el papá Jacinto murió dijo que nos quedáramos aquí, luego la mamá Lucinda lo siguió y me quedé con las tías, ellas nos ayudaron a criar a sus papás, ellas fueron como abuelas para ellos.
- oh las tías. _comentaba Florencia, la hija mayor que siempre está atenta al fogón_ Las pobres viejitas se fueron por el COVID y eso que decían que al campo no llegaba esa vaina.
- ooooooooooooh, respondían los que recordaban aquellos días.
Manuel Mesías fue jardinero de casas privadas y de instituciones públicas por cuarenta y cinco años, pero nunca dejó de vivir en el campo. Al retirarse se dedicó a ayudar a una de hijas en el vivero que colocó en la ciudad y los últimos tres años se enfocó en cuidar a su Rosa, la flor mas preciada de su vida, que de un momento a otro empezó a olvidar.
Dueño de una gran memoria, que atribuía a que aprendió a leer y escribir en pizarra y no con cuadernos, podía pasar horas y horas contando anécdotas de sus abuelos, de sus tías, de su mujer, de sus hijos y de sus trabajos, se acordaba de casi todo con detalles, incluso con diálogos, sabía a la perfección el listado de presidentes, prefectos, alcaldes que había conocido; hacía todas las operaciones aritméticas sin papel, cantaba y recitaba largas estrofas de memoria. Gozaba de buena salud, pero un día, una gripe lo llevó a la cama y lo enrumbó a su último viaje.
El cortejo fúnebre llega a las puertas del camposanto, los nietos más grandes entre llanto y resignación, ponen el hombro para llevar al septuagenario abuelo hasta su última morada. Siempre fue difícil imaginar ese momento. Manuel Mesías a pesar de las canas y de las arrugas, nunca pareció dejar de ser un niño. Su memoria ahora pasará a ser eterna para casi todos, sólo Rosa que vestida de negro y ayudada por un par de hijas, sin comprender lo que pasa, sigue a paso lento el cortejo, sabe de alguna manera que algo muy suyo se ha perdido, cierta sensación de nostalgia la invade, siente como que se le desgarrara un pedazo de su pecho, pero no lo sabe decir, no recuerda cómo. Mira el poncho azul sobre el ataúd y un destello de recuerdo azota su memoria, llora sentidamente, la memoria de los viejos no es la misma, pero de cierta manera ella no olvida.
Por Irene Romo C.
Fuente imagen: atlasetnografico.labayru.eus